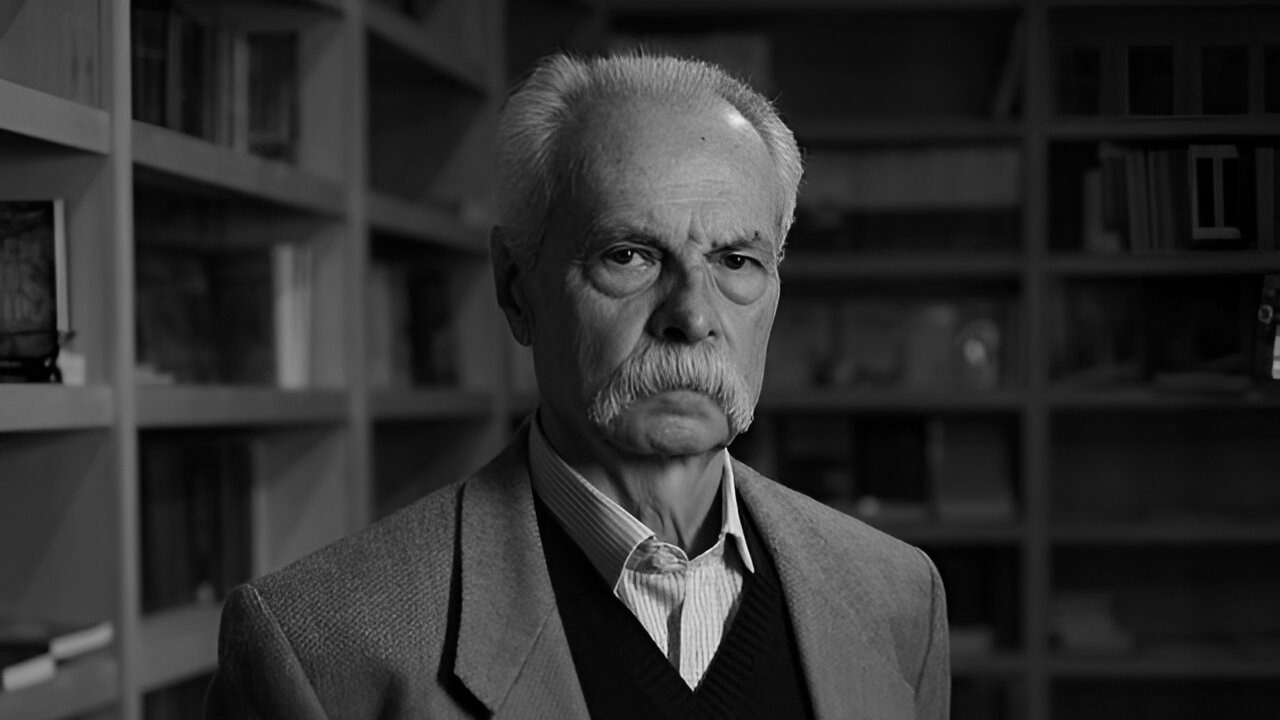Cuando Hebe tenía doce años una erupción apareció en su espalda a la altura de la cintura. Su madre la llevó a un dermatólogo que le recetó amoxicilina y baños con agua blanca. Al cabo de una semana la erupción había avanzado hasta formar un semicírculo alrededor del abdomen. Su padre, sin consultarlo con nadie, la subió al auto un jueves por la tarde y la llevó a un curandero. En el viaje le explicó que si bien la culebrilla no estaba considerada una enfermedad peligrosa, era preferible no dejarla avanzar mucho porque si los dos extremos de la erupción se llegaban a juntar formando un anillo alrededor del cuerpo, podía suceder algo horrible. El curandero era un vidente que el padre de Hebe solía consultar de vez en cuando por cuestiones de trabajo. Un anciano muy amable que le pintó cruces con tinta china sobre el herpes y le vaticinó un casamiento repentino apenas cumplidos los cuarenta. La erupción comenzó a secarse tres días más tarde y Hebe nunca pudo descubrir cuál era el horrible hecho que acontecía cuando la cabeza y la cola de la culebrilla se unían. Pero por algún mecanismo extraño de su inconsciente, asoció la unión de los extremos del herpes formando un anillo, con el vaticinio del casamiento repentino. Y registró en su memoria de aquel día que al llegar a los cuarenta le sucedería algo horrible.
Con el pasar de los años esa idea implantada en la pubertad se fue ramificando en el interior de su psiquis hasta enarbolar una certeza de frondosidad impenetrable. Hebe estaba convencida de que moriría a los cuarenta.
En su familia no había antecedentes de muertes prematuras, ni siquiera de enfermedades graves. El padre sólo padecía de hemorroides y la madre era alérgica al polen de plátano. Sus cuatro abuelos vivían, con algunos problemas articulares, pero disfrutaban todos de una buena vida. Sin riesgo a exagerar se podría afirmar que eran una familia de una genética privilegiada. Sin embargo, Hebe estaba segura de que moriría a los cuarenta.
Así como las embarazadas conocen el mes exacto en que va a nacer la criatura y no hay nada que puedan hacer para postergar el asunto unos meses más, Hebe tenía la certeza del año en que iba a morir y no había médico ni curandero que pudiera modificar aquel hecho tan trágico como ineludible. Por eso esa sensación de vejez que a la mayoría los invade al llegar a los cincuenta, cuando se dan cuenta de que su pasado tiene más años que su futuro, a Hebe la sorprendió al cumplir apenas veintiuno.
Preocupada por el desgaste de sus articulaciones cambió la palestra por el yoga y los zapatos de plataforma por las sandalias. Para evitar el estrés abandonó la carrera de chef y se dedicó al paisajismo. Adoptó un perro porque leyó en una revista que la tenencia responsable de una mascota reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los amigos del club dejaron de invitarla a jugar al paddle, pero hizo nuevas amistades en grupos de caminatas alrededor del Parque Centenario, donde conoció a una nutricionista jubilada que la introdujo en el mundo de la comida saludable. Desayunó galletas de avena con chía durante dos años seguidos y aprendió a preparar pizza de harina integral con semillas de lino y sésamo. Vendió la máquina de café en cápsulas y compró una planta de cedrón, un cantero de menta y tres plantines de tomillo, orégano y albahaca. Mantuvo un noviazgo monógamo de cinco años con un coleccionista de tazas de té. Hebe llevaba siempre un abrigo a cuestas, protector solar y alcohol en gel en la cartera. Se despertaba con el amanecer, evitaba los bares ruidosos y se iba a acostar antes de medianoche.
Entre sus seres queridos las opiniones estaban divididas. Algunos pensaban que era una postura, un modo de diferenciarse, una manera de llamar la atención. Otros la diagnosticaron con síndrome de muerte inminente y fobia a la vejez. Todos coincidían en que era algo pasajero. Pero el pasar del tiempo solo contribuyó a fortalecer la creencia de Hebe cuando al cumplir treinta años descubrió un pequeño rulo blanco en su pubis. Aquel hallazgo, que la mayoría supera tras una semana de mal humor y un decidido tirón de pelo, marcó un hito en la vida de Hebe. El inicio de su década final se convirtió en el disparo de largada de una carrera contra el tiempo para recuperar la vida que se le estaba yendo como la melanina a sus cabellos. Viéndose desteñida y presintiendo el destino de ser arrancada del cuerpo, Hebe abandonó todos los cuidados que la habían conducido hasta el presente en un estado de salud inmaculado, y le clavó los colmillos a la vida como un vampiro hemofílico hasta embriagarse de color.
Terminó sin tristeza con su noviazgo monógamo y se entregó al sexo de la manera más primitiva y desenfrenada. Gritó su primer orgasmo múltiple en una estación de tren con un músico callejero. Vivió un mes encerrada en un cuarto de pensión con un bohemio y su novia. Abandonó el paisajismo y consiguió empleo de vendedora en un sex shop. Se convirtió en una renombrada organizadora de tríos y orgías que la hicieron ganar una calificada agenda de contactos políticos y judiciales, además de perder doce kilos hasta desvanecer una noche de sábado para despertar en la habitación de un hospital, custodiada por su padre. Su madre insistió en que volviera a vivir con ellos, por un tiempo, para recuperarse.
El regreso a la casa familiar y a los sabores caseros rescató de la memoria de Hebe su antigua pasión por la cocina. Terminó la carrera de chef, y con la ayuda de un político mendocino consiguió trabajo como crítica gastronómica en la revista Cuisine & Vins. Conoció todos los restaurantes y pastelerías de alta cocina de Buenos Aires. Se compró un auto y emprendió un viaje por Argentina en busca de esa delicia escondida que hiciera estallar el paladar de su selecto grupo de lectores. Recorrió fondas de pueblo, bodegones de barrio, chocolaterías artesanales, parrillas de ruta, food trucks, casas de té, queserías, bodegas familiares, ferias de dulces y de licores caseros. Recuperó los doce kilos perdidos en las maratones sexuales y engordó catorce kilos más.
Cinco días después de cumplir treinta y ocho, un examen médico de rutina le reveló que tenía 362 mg/dL de colesterol en su sangre, justo cuando estaba por olvidar que le quedaban apenas dos años de vida. Y como una enferma terminal cuyo final explícito le quita el sentido al miedo a morir, dedicó sus últimos años a experimentar las sensaciones más extremas.
Primero desafió a la química. Vendió el auto y se autoimpuso como regla inquebrantable probar una sola vez cada substancia para no desarrollar ninguna dependencia. Fumó, aspiró, se inyectó, conversó largas horas con su otro yo interpretado por la mescalina del peyote y casi se tira del balcón cazando mariposas fluorescentes después de una dosis de fenciclidina. El ácido lisérgico fue su despedida de la química experimental cuando confundió al perro con la abuela y llamó a su madre llorando al sospechar que la yaya sufría algún tipo de trastorno neurológico que le impedía articular palabras y enderezar la espalda.
Entonces llegó el turno de atropellar los límites de la física. Practicó escalada en roca en el Valle del Frey, escalada en hielo en Puente del Inca, se volvió fanática del rapel y llegó a la cima del volcán Lanín en un día que guardaría en la memoria como uno de los más felices de su vida. Pero en el último año quiso ir más arriba de la montaña. Su primer vuelo fue en parapente, a la semana se subió a un globo aerostático, antes de terminar el mes se arrojó al vacío desde un avión y respiró aliviada al sentir el tirón del paracaídas. Diez días después se fue a Brasil para volar en ala delta y desde el cielo se enamoró del mar. Aprendió a bucear en dos meses y se gastó los últimos ahorros en un viaje a México. Visitó los arrecifes de la Rivera Maya y nadó con mantarrayas en la Isla Socorro. El dinero se acabó junto con su tiempo, como se acaban los huracanes o las tormentas tropicales. Sus últimos días se fueron disipando sin preámbulos ni sorpresas, en un monoambiente del barrio de Boedo, primer piso, contrafrente, sin balcón.
Para su cumpleaños número cuarenta, los amigos organizaron una fiesta sorpresa junto a su familia. Entre todos le regalaron un viaje a Grecia que incluía una excursión de buceo en una cueva de la isla de Creta. Hebe agradeció llorando sin consuelo, consciente de que era la última vez que los vería a todos.
Demoró media hora en preparar su equipaje y a los cuarenta años y catorce días emprendió el viaje, a sabiendas de que no iba a poder completarlo. Sentada en el taxi que la llevaría al aeropuerto de Ezeiza imaginó un choque múltiple donde todos sobrevivían gracias al cinturón de seguridad que ella no llevaba puesto. Ya estaría muerta al llegar la ambulancia. Uno de sus amigos aprovecharía el pasaje, la estadía en el hotel y cambiaría la excursión de buceo por una navegación en la que arrojaría sus cenizas al mar Mediterráneo. Pero luego de despachar las valijas y cruzar el punto de no retorno, el océano se convirtió en su mejor opción. Un accidente aéreo la depositaría directamente en las profundidades del Atlántico. Ajustó su cinturón, apagó el celular y observó a los pasajeros de los asientos cercanos. No tenían que morir todos con ella. Quizás algunos sí, como la actriz del neceser rojo o el empresario del maletín negro, pero no la mamá con la nena ni la pareja de recién casados. Tampoco tenía que ser una catástrofe aérea, un infarto o un accidente cerebrovascular a diez mil metros de altura serían una muerte garantizada.
Llegó a Creta el 7 de julio apenas pasadas las cinco de la tarde. Sana, con algo de sueño pero ni un estornudo. Su valija fue la última en salir a la cinta del aeropuerto de Heraclión. Cuando en admisiones le preguntaron el motivo de su visita, sin pensarlo respondió que venía a morir. Quedó demorada casi una hora por la Policía Griega hasta que el chofer enviado por el hotel para trasladarla acudió en su rescate y justificó el malentendido con el desastroso inglés de la argentina que confundió dive con die.
Llegó al hotel tan cansada que por un instante pensó en irse a dormir sin cenar. Pero al pedir las llaves de la habitación, el conserje le informó que a la mañana siguiente una tal Caro la estaría esperando a las nueve y cuarto en el puerto viejo para llevarla en su barco a bucear. Entonces recordó que pronto estaría descansando en el fondo del mar junto a un tanque de oxígeno vacío, y en lugar de irse a dormir se fue directo al comedor. Fue la primera en llegar y la última en irse. Después de un banquete memorable de comida mediterránea, subió a la habitación y se tomó todas las botellitas del frigobar.
Despertó tarde, muy tarde, en el suelo, vestida como salió de Buenos Aires. Lamentó, en el apuro, tener que abandonar el hotel sin desayunar por miedo a perder la excursión. Aun así llegó veinte minutos pasadas las nueve y demoró quince minutos más en encontrar la embarcación. Recorrió el puerto de una punta a la otra buscando una mujer junto a un barco, una lancha, un bote, un velero, un catamarán. Contempló la posibilidad de que Caro se hubiera ido sin ella. Hasta que cayó en la cuenta de que Caro no era una mujer, era ese griego de unos cuarenta y cinco años que la observaba desde hacía rato pasear por el puerto. Su barba liviana era el marco de una sonrisa amable que iluminaba su mirada apacible y sostenida. Aquel combo de sonrisa y mirada le recordó a su padre, un hombre simple, sin más complicaciones que las de rutina, pero con tantas vidas en la espalda como manchas de sol en la piel. Y como un pájaro que se detiene un instante en la rama de un árbol, se posó en su mente aquel recuerdo de la culebrilla, el diagnóstico dudoso del médico, la reacción repentina de su padre, la visita al curandero, la tinta china, el vaticinio del matrimonio a los cuarenta… no… la muerte a los cuarenta.
Hebe estaba casi segura de que era la muerte y no el matrimonio a los cuarenta, pero como cualquier ser humano que ve de reojo asomar su final, celebró la duda como una resurrección. Caro le dio la bienvenida con un café y un baklava, y la invitó a sentarse junto a una mesita de tres patas. Apenas apoyó el café en la mesa Hebe notó el desnivel. Tiene una pata más larga, se apuró a reconocer el griego, pero se puede estabilizar con dos monedas. Hebe encontró dos monedas en su riñonera y equilibró la mesita colocando una debajo de cada pata corta. El barquero soltó amarras y mientras se alejaban de la costa sus miradas volvieron a encontrarse. Un suspiro de alivio sin explicación dejó escapar una sonrisa igual a la de su padre, esta vez en el rostro de Hebe. Y una calma adormecedora se apoderó sin piedad de su espíritu aventurero.
Mariela Zárate nació en 1970 en la Ciudad de Buenos Aires, donde estudió y trabajó como redactora publicitaria durante quince años. Hoy vive en Trevelin, trabaja en el desarrollo de sitios web y escribe. Ha escrito relatos, cuentos, poemas y la novela Lunes, aún inédita. En 2024 su relato Micelio obtuvo la 3ra. mención en el Concurso Horacio Quiroga de SADE Norte.