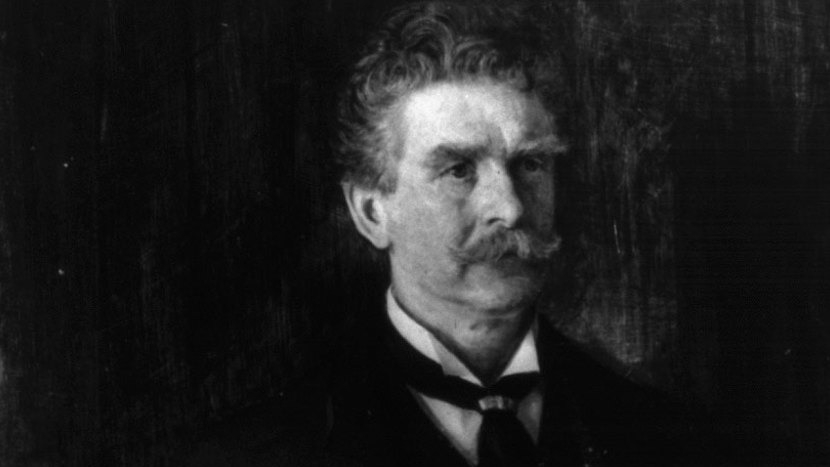El incendio comenzó dos noches atrás, cerca de la pared de piedra. Apenas unas chispas entre las hojas muertas. Al principio se alargó como la huella de una serpiente, ligero, azaroso, mudo. Después se expandió igual que el río cuando llega la crecida. Se propagó de una rama a la vecina, a través de los árboles, cada vez más fuerte. Con la ayuda obstinada de la brisa de junio ocupó los huecos indemnes, tiñó de gris el aire.
Mientras, ella en la cabaña teje, concibe nuevas historias, ve construirse el invierno desde la ventana. De pronto, un agitarse naranja. Abre la puerta y corre sin rumbo entre los focos. La sigue el ovillo, rebotando en la tierra. Desconoce el origen de las llamas, solo sabe que su universo silvestre y previsible ahora es una maraña confusa de plumas sueltas, colas en fuga y savia ardiente.
El monstruo cambia de dirección: apunta hacia lo alto, repta por el camino de las cortezas y los nudos. Se monta sobre la hiedra para llegar más lejos. Crece y aúlla y sigue destruyendo, sin freno, hasta abarcar todo lo que la rodea, hasta tapar los trinos, los bramidos, el correr del agua. Hasta tomar la luz y apropiarse del oxígeno.
La envuelven pequeños tornados, elipsis de viento cargadas de polvo, columnas de humo altas hasta las nubes, con las que se confunden. Hasta le parece escuchar arcos sobre cuerdas desde adentro de algún tronco. Deben ser los insectos ardiendo.
Quiere salvar el bosque. Desesperada, recorre su entorno con la vista: hacia un lado, las ardillas vuelan de rama en rama sin saber qué hacer con los frutos que aún acarrean; hacia otro, algunos pájaros van del nido al arroyo y se pierden al encontrarlo seco. Más allá, zorritos rojos buscan refugiarse entre las raíces expuestas y una liebre tiembla, paralizada bajo las matas.
Se acerca la noche y el incendio no se apacigua. Estira los brazos, levanta la cabeza y gira en espiral. Intenta atraer el sonido de la lluvia entre el crepitar de las hojas, pero se evapora antes de aparecer. Invoca entonces espíritus remotos, les pide sosiego. Solo responde la furia de la combustión.
Piensa en rescatar al menos las imágenes, las palabras que usamos para decir el bosque. Todo lo demás está perdido.
Apenas puede atrapar algunas metáforas entre las llamas. Se le escapa lo concreto, se consume. Está obligada a reducir este mundo inocente a unas pocas estrofas, incluso a un solo haiku, para guardar la vida en la memoria del aire.
El anillo casi termina de cercarla. No puede escapar, está anclada al suelo. Si se aleja ahora van a perderse todos los nombres de este reino, no habrá cómo designar a los musgos, los caranchos, los sauces; tampoco a las cuevas, ni al arroyo glauco; solo van a permanecer estatuas retorcidas y mudas.
Se esfuerza más. Siempre le resultaron difíciles los finales. Algunos le quedan abruptos como una huida, mal cerrados; a otros los explica tanto que pierden interés. Casi nunca encuentra la frase exacta, el corte de verso preciso, o algo así como un fundido a negro. Hoy busca un final con brotes.
No hay más por quemar, el fuego va a extinguirse. Las brasas se aplacan, las últimas chispas pellizcan su vestido. Ya está. Se dobla como una piedra blanda, arrojada al silencio.
Al otro día barre las cenizas y busca dónde escribir. Empieza por fuego.
Andrea Papini (Buenos Aires, 1968)
Es redactora especializada en textos literarios. En 2023 cursó la Diplomatura en artes del libro por la Universidad de las Artes. Su ensayo Ángeles caídos fue publicado por la Rio Grande Review, revista de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de El Paso, Texas, en el número de otoño de 2012. Su poema En esta casa fue incluido en la V Antología de la editorial Ruinas Circulares, del año 2013, con mención del jurado. Reseñó libros para distintos medios, como la revista cultural digital Tren insomne. Su poemario La playa rígida fue publicado por Enero editorial en 2021. Es autora de los poemas y collages del libro Tan orondas, de 2023. Desde 2018 coordina el club de lectura Aura.