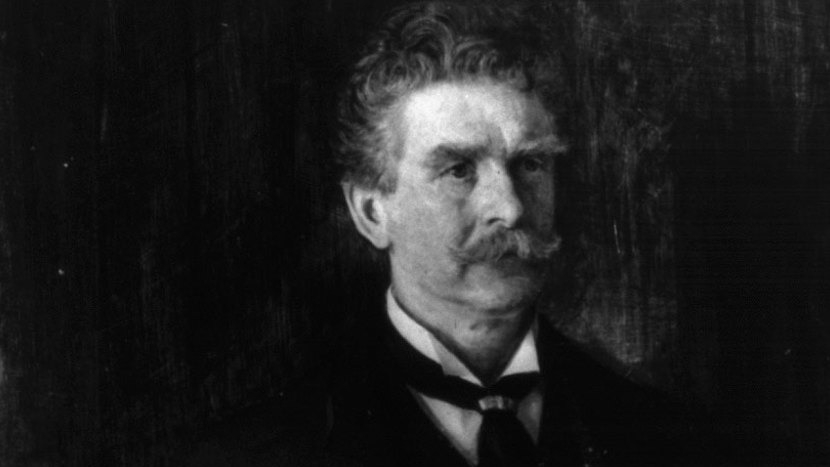El día en que Nicanor murió —por última vez y de verdad— casi nadie fue al velatorio. Entre la familia casi nula y los compañeros de trabajo mayormente tercerizados que no lo conocían, apenas unos pocos amigos, la mayoría conocidos míos, llenaban el recinto. Yo tampoco fui porque, como bien les dije a esos amigos más tarde, no quería seguir siendo víctima de sus extravagancias.
Me contaron que la cosa había sido a cajón cerrado y, aunque nadie sabía exactamente de qué había muerto, la mayoría parecía estar de acuerdo en que había pasado de forma violenta, tan violenta que era mucho mejor no tener que quedarse ahí mirando lo que alguna vez había sido su cara. Yo, claro, no me creí ni una palabra.
Con Nicanor nos conocimos en la secundaria, y enseguida me di cuenta de que no me iba a caer bien. Tenía razón pero en parte, porque aunque no me gustaba demasiado estar con él, era algo que tampoco podía evitar. Era como si Nicanor tuviera su propio imán que te arrastraba inexorablemente hacia donde él estaba, aunque no quisieras. Y no podías hacer nada. Estaba ahí, y vos también, y no te quedaba otra que verlo actuar como actuaba.
Yo no sé por qué hacía las cosas que hacía, ni tampoco cómo las hacía. Pero, si tengo que ser justo, no era algo que me molestara demasiado. Porque Nicanor también tenía eso: te contaba hasta donde quería, y vos, por alguna razón, no preguntabas nada más.
La primera vez que lo vi hacer algo raro teníamos trece años. Estábamos en el departamento de mi vieja en Urquiza. Era un monoambiente chiquito en un tercer piso que había heredado de mi abuela y, como no lo usaba pero tampoco quería alquilarlo, a veces me daba la llave para que fuera a barrer el piso y limpiar un poco, a cambio de poder usarlo para juntarme con mis amigos. Imaginate ser adolescente y tener tu propio departamento. Entonces estábamos ahí, solos, y de repente Nicanor decidió que tenía que irse. Le dije que me esperara un minuto para abrirle la puerta, pero me respondió que no me preocupara, que no hacía falta. Se asomó por la ventana abierta y antes de que pudiera decirle nada pasó la pierna derecha por el marco y quedó con la mitad del cuerpo balanceándose en el aire. Pará, chabón, le dije, pero me miró inexpresivo y se dejó caer al vacío, directamente a la calle. Corrí desesperado y miré por la ventana esperando verlo destrozado en la vereda. Pero no, estaba ahí, caminando como si nada, cruzando sin siquiera mirarme.
Otra vez, ya siendo adultos, se suponía que teníamos que ir al cumpleaños de una de mis mejores amigas. Ninguno de los dos tenía ganas, porque a veces pasa, a veces hay un lugar en el que se supone que tenés que estar, porque sí, porque es tu obligación, pero simplemente no querés. La diferencia entre Nicanor y yo es que yo siento remordimiento. Él no creía mucho en eso de la empatía, pero no lo hacía de mala persona. Él hacía lo que realmente le ilusionaba hacer. Ese día no le gustaba ni un poco la idea de ir a la fiesta, así que no tuvo mejor idea que fingir su muerte prendiendo fuego su departamento. Esa fue su primera muerte. Nadie discute que, aunque se excedió un poco con la intensidad, sobre todo porque casi todo el edificio terminó al borde del colapso, ciertamente la excusa que puso fue más que justificada para no tener que apersonarse en el festejo. Nadie le reprochó nada, ni siquiera la cumpleañera. A nadie le extrañó tampoco volver a cruzárselo en la calle unas semanas después, como si nada. Nicanor no tenía explicación, y eso hacía que nadie la buscara. A veces se ahogaba en una pileta para no tener que ir a buscar a sus sobrinos al colegio, un par de mañanas se electrocutó porque no quería ir a trabajar y, la mejor de todas, una noche tomó siete botellas de laxante hasta que murió de un paro cardíaco sentado en el inodoro. No sé qué compromiso quería evitar esa vez, pero seguro era algo grande.
Con el tiempo me aburrí de su actitud, y cada vez nos fuimos alejando más, hasta que dejamos de vernos del todo. Él no me pidió explicaciones ni tampoco intentó volver a acercarse. Desapareció así, con expresión neutra, como esa primera vez que se había tirado desde el tercer piso. Como si eso fuera exactamente lo que se suponía que tenía que hacer.
Ahora, hay que ser sinceros: cuando vimos que no volvió, no se puede decir con una mano en el corazón que alguien lo haya extrañado. Nicanor nunca quiso ser nada más que una anécdota, una nota a pie de página. No le interesaba ser el protagonista de la novela, porque esa era una responsabilidad que no quería llevar. Si le hubiese tocado ese papel probablemente hubiese tirado el libro entero al río. Para todo el mundo, sobre todo para mí, eso estaba bien. Apenas hubo comentarios, un “che viste que Nicanor no apareció más” o un “me parece que esta vez es en serio” o un “se debe haber mandado alguna y desapareció”. Nada más.
Pero hace dos semanas sonó el teléfono en mi casa, y cuando atendí era él.
—Che, ¿me podés decir por qué no fuiste a mi velorio? —me preguntó.
—Porque no te creo nada —le dije— vos estás más vivo que yo.
—No, esta vez me morí de verdad, pero me parece que no le importa a nadie.
—No es que no le importa a nadie, Nicanor, es que ya nadie te cree. O sí, capaz no le importa a nadie, pero es porque vos no querías que le importe a nadie. Aparte, ¿me vas a decir que estás muerto de verdad y me estás llamando por teléfono? Dejate de joder, ¿querés?
Cortó sin decir nada más, y esa noche apareció en mi habitación mientras yo dormía.
—Esta vez es distinto —me dijo después de tocarme el hombro para despertarme. No me sobresalté, porque sabía que iba a aparecer ahí.
—¿Distinto cómo?
—No sé. No puedo volver.
—Pero si estás acá, ¿de qué me hablás?
—Sí, estoy pero no estoy, estoy porque... no sé por qué. Pero voy a tener que irme dentro de poco y no voy a poder volver nunca más. Decime qué hago, por favor.
—No podés hacer nada, te la tenés que fumar. ¿Sabés cómo te decíamos nosotros, la gente que te conoce? El gato, porque parecía que tenías nueve vidas. Bueno, no sé, capaz ya te las gastaste y no podés hacer nada más. Hubieras ido a esos lugares de los que te escapabas. Te hubieras hecho cargo de lo que no querías hacer, y capaz ahora no estabas acá, cortándome el sueño. Es miércoles, che, yo mañana trabajo, haceme un favor y dejate de joder.
Desapareció, otra vez sin contestarme. Nunca más volví a verlo.
Pero a veces se me ocurre que va a sonar el teléfono. O que va a aparecer caminando por la calle, como si nada, otra vez. O a los pies de mi cama. A veces se me ocurre que va a encontrar la forma de volver. Y entonces va a ser lo mismo, una y otra vez, hasta que me toque morirme a mí, y yo no pueda volver, y se dé cuenta de que siempre estuvo solo. Hasta que se dé cuenta de que lo peor no es morirse en soledad, sino vivirla hasta el fin de los tiempos.
Santiago Cairo (Lomas de Zamora, 1989)
Publicó Pequeñeces (2016, Buenos Aires Poetry), Nueve ciudades y una tumba blanca (2019, Buenos Aires Poetry), Doppelgänger (2021, Inguz), Llueve en Abril (2024, Delgarash), El muerto que habla (2025, Baltasara), Río Uruguay (próximo a publicar en 2026, Lengua Suelta)
En 2017 fue finalista del Premio Cortázar al Escritor Joven, organizado por Random House y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se dedica a la realización audiovisual: en 2016 produjo, dirigió y animó el cortometraje AMOR (ver acá) y a la música: es parte de la casa de arte Quincho Adelante y de su banda Q.A, que escuchan acá