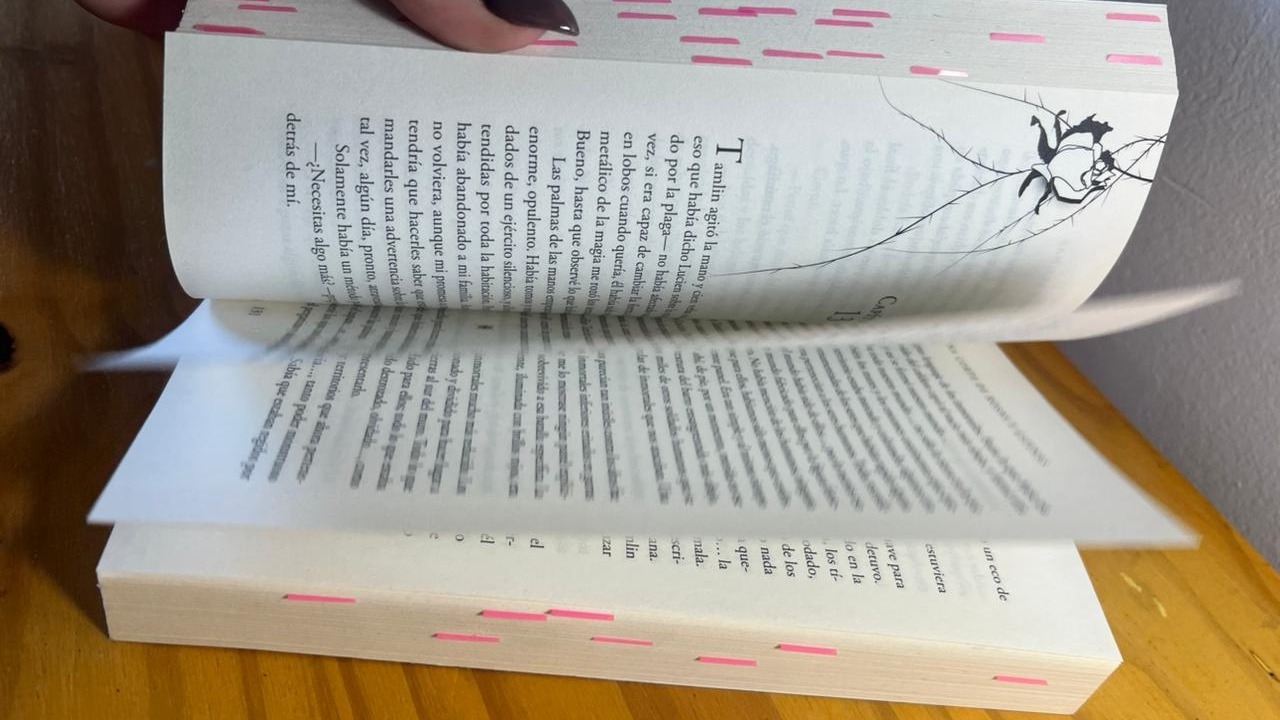El flaco alza la vista y lo único que ve es la carretera que se pierde hacia la derecha y hacia la izquierda. Detrás está la playa de camiones, vacía, después el desierto, los cactus, las bombas de petróleo, ya perdidas y diminutas, y las torres de alta tensión como gigantes esqueletos de metal que vienen desde el horizonte, atraviesan la carretera y se van, a sus espaldas, a internarse en lo que todavía sigue siendo desierto. Está sentado en el suelo, la espalda transpirada en el surtidor de gasolina y las manos descansando sobre las rodillas. De toda esa inmensidad solo ve la carretera. No piensa – me dice– “ruta” y tampoco “nafta”, sino “carretera” y “gasolina”, tal como traduce en su mente las pobres palabras que apenas puede pronunciar cuando viene algún cliente con ganas de charlar. Tal vez por su contextura física el flaco parece todavía un adolescente, pero tiene, en realidad, treinta años. Está viendo la carretera y –me cuenta ahora que lo tengo frente a mí– siente que, de un momento a otro, aparecerá el auto que traiga a la persona que acabará con todo. Hace fuerza para distraerse y alza la vista. Las pocas nubes que hay se le aparecen como aviones blancos estáticos en el cielo. Luego se pasa una mano por la cara, hendida, áspera e irregular como el paisaje frente a él.
El maestro decía que cada hoja es única. Que no hay método. Que no hay saber. Que lo único que existe es el encuentro de la mano con el papel. Que lo que de allí sale es su expresión: el pliegue. Que podemos llegar a creer que somos buenos en lo que hacemos pero que es una ilusión. Cada hoja es única, repetía el maestro. ¿Y cómo podríamos ser buenos en lo que solo sucede una única vez?
La gasolinera es apenas un punto disimulado en la extensión inabarcable del desierto. El flaco tiene una hoja entre sus manos. Sin darse cuenta, me dice, la agarró del mostrador antes de salir por la puerta doble, cruzar los diez metros de sol bajo la espesa atmósfera de polvo seco, alcanzar la sombra del techo sobre los surtidores y apoyarse en uno de ellos. Palpa la hoja, la curva con suavidad, la sacude apenas mientras la toma de las esquinas con la punta de los dedos. La vista permanece todavía fija en la carretera y en el cielo inmenso que se abre arriba de ella –me cuenta– se le dibuja ya no los aviones sino, imprecisa, la imagen del maestro. El flaco asiente y hace el primer pliegue.
Todos escuchábamos al maestro. No solo eso: le creíamos. El flaco especialmente. Era el último que se había sumado al grupo. No sabíamos de dónde lo había sacado el maestro, pero intuimos enseguida que sería su favorito: cierto tono en la manera de hablarle que tenía el maestro, una cuota extra de paciencia con sus errores, aunque, a decir verdad, casi no los cometía. El flaco se sentaba en canastita lo más cerca posible del maestro y escuchaba. Al final de cada encuentro repetía, formuladas como preguntas, una por una todas las cosas que el maestro había dicho. A todas las preguntas, no importaba cuáles fueran, el maestro respondía: solo existen la mano y el papel.
El maestro siempre decía que no era necesario probar los aviones. Si los pliegues eran bellos, afirmaba, volarían.
Cierra ahora los ojos. El sudor le corre, espeso, por la espalda, y la camiseta que lleva puesta ya no es más que un trapo mojado y caliente. Marca, arrastrando el índice y el pulgar de la mano derecha que aprietan el papel, el doblez que acaba de realizar. No me lo cuenta, pero yo sé que piensa, que repite, en ese momento, el mantra: solo existen la mano y el papel. La bocina lo saca del trance. En la banquina un camión está parado con el motor todavía en marcha. El flaco no se percató de su presencia hasta que no sonó la bocina, pero allí está. Desde la ventanilla del acompañante, estirado, porque está apoyado en el lado del conductor, se asoma el cuerpo del camionero.
—Do you have food in there? —dice, cabeceando en dirección al local, de donde el flaco ha salido hace algunos minutos.
El flaco asiente con la cabeza y ve cómo el camión gira hacia la izquierda, cruza la ruta y encuentra su lugar en la gran playa vacía. Vista a contraluz, la figura del camionero es –me dice, ahora que han pasado años de ese día– una mancha negra que desciende de la cabina, primero, y que avanza, luego, pesada, como a los tumbos, en dirección a él. El flaco se repite, como cada vez que alguien llega, que es solo un cliente más, pero las manos se le ponen tiesas, deja caer, sin darse cuenta, el papel y se toca los relieves aceitosos de la cara. Sabe que cualquier día será el día definitivo, que nunca se escapa para siempre de algo. Pero el tipo le pasa al lado, respirando como un animal, y ni siquiera lo mira.
El maestro nunca plegó ni lanzó ningún avión frente a nosotros, pero la impronta de su estilo era firme: aviones simples, la menor cantidad de pliegues posibles. Esa era su escuela. El avión perfecto, dijo en una ocasión, no debería tener siquiera un solo pliegue. Tal avión es imposible, pero no podemos pretender nada menos que eso, concluyó.
Se rumoreaba, entre el séquito del taller, que en su juventud el maestro había plegado un avión que había alcanzado los cien metros. El récord oficial actual es de sesenta y ocho y lo alcanzó algún yanqui, pero no hay registro de épocas anteriores, cuando nadie prestaba atención a esas cosas. Habría sido, nos decíamos, en su pueblo natal, y lo habría hecho con algún tipo de papel que solo existía allá. Uno, no me acuerdo quién, aventuró que habría montañas y que seguro el maestro lo habría tirado desde una, y que solo así habría podido alcanzar los cien metros. Los demás nos indignamos y dijimos que, si hubiera hecho eso, no sería maestro y que, no había dudas, al avión lo había tirado en el valle.
El flaco no participaba de este tipo de charlas.
Un día el maestro se sentó frente a nosotros, dijo que no habría papeles esta vez y nos habló: dijo que nada importaba, que no teníamos historia, que pasado y futuro eran solo ilusiones, que el presente tampoco existía como tal y que por eso era absurdo pretender algo, arrepentirse de algo, temer algo o sentirse orgulloso; dijo que no podíamos estar seguros de que lo que llamamos nuestras manos fueran nuestras, que ni siquiera podíamos entender qué significaba la palabra “nuestras” y que pensáramos lo que pensáramos solo podíamos equivocarnos; por eso, concluyó, lo mejor es no desear, no recordar, no temer y no pensar. Ese día algo cambió en el flaco, se transformó. Todos nos tomábamos en serio los aviones y las enseñanzas del maestro, pero la charlita de ese día hizo un clic en él.
A partir de ahí fue que se volvió el mejor. Cada vez que tomaba una hoja entraba en éxtasis, en un estado de suspensión total, se sustraía del mundo y comenzaba a plegar. Todos dejábamos lo que estábamos haciendo, nuestros torpes e infantiles aviones de papel, para mirarlo. Los aviones del flaco volaban cada vez más lejos y nosotros, entusiasmados, nos esforzábamos, sin lograrlo, para estar a su altura.
Mientras tanto, el maestro repetía:
—Nadie puede ser bueno en esto. No hay experiencia que valga.
A pesar de todo, seguíamos pensando para nosotros que éramos buenos en lo que hacíamos. Yo creo, aun hoy, que de alguna forma el maestro también lo creía. Si no, no se explica que nos haya hecho viajar a Estados Unidos para esa competencia. Allá, donde ninguna filosofía regía el asunto, donde el arte del plegado no era arte sino deporte y los organizadores podían anunciar sin vueltas “los mejores plegadores de aviones del mundo” y dar premios millonarios. Ahí fuimos nosotros, el maestro a la cabeza y el flaco justo detrás.
Llega un auto. El tipo del camión se acaba de ir y el flaco aprovecha para sentarse otra vez en la sombra, la espalda contra el surtidor, y mirar la carretera. Esta vez no tiene una hoja en la mano pero igual imagina –me dice– que las pocas nubes dispersas en el cielo son blancos aviones suspendidos. Pero no. Aparece, en cambio, un auto, y, otra vez, el flaco se pregunta si será uno de ellos. Hace años que está ahí, ya ha atendido a miles de autos, a miles de camiones, y, sin embargo, no deja de agitarse cada vez. Todo se le presenta como la posibilidad, como la inminencia del fin. Nadie, me repite, escapa para siempre de nada.
El auto es un Ford viejo con los vidrios polarizados que entra a la gasolinera casi a la misma velocidad con la que venía por la carretera y para justo a los pies del flaco. El flaco escucha la puerta abrirse. Desde su posición, sentado en el piso, no alcanza a ver quién baja. Cuando el tipo se asoma, el flaco ve unos grandes lentes negros y un sombrero de cowboy que proyecta su sombra hacia abajo y oculta los rasgos de la cara.
—Fill it up, kid —dice el tipo.
El flaco se levanta como puede, torpe, apurado, agarra la manguera y comienza a llenar el tanque. Sentado en el capot del Ford, de espaldas, el tipo no tiene, todavía, rostro.
Toda la semana previa al viaje el flaco no se presentó al taller. Las clases, de todas formas, continuaron con normalidad. El maestro no decía nada sobre el campeonato ni sobre el flaco, pero lo veíamos desviar la mirada hacia la puerta, a ver si, de un momento a otro, aparecía. Nosotros también estábamos preocupados. El flaco era el mejor y no había chance de ganarles a los yanquis sin él. Decían que en cada equipo yanqui había un chino que la rompía, uno de esos niños superdotados y geniales, creados en laboratorios. Nuestra única opción era emparejar al flaco con cada chino, pero ahora el flaco no estaba y nadie sabía si iba a volver.
Finalmente, el día del viaje lo encontramos en Ezeiza, parado en la puerta de embarque. Casi no lo reconocemos. Se había afeitado la cabeza y la barba incipiente que solía tener y se había puesto una especie de blusa rara, beige. No tenía siquiera una mochila. El maestro lo miró unos segundos, él le sostuvo la mirada y luego se asintieron mutuamente. Ese fue todo el intercambio que el flaco mantuvo con nosotros durante el viaje.
Con los ojos fijos en el agujero del tanque, el flaco tira del gatillo y siente la gasolina que corre por la manguera y la tensa de un modo solo perceptible al tacto, es decir, solo perceptible para él, que la sostiene.
El tipo sigue sentado en el capot. El flaco lo ve de espaldas: está haciendo los movimientos de quien saca algo de su camisa.
—Sorry, kid —dice el tipo, y se escucha el ruido de un encendedor. La silueta se rodea del gris del humo del cigarrillo, difuso en el resplandor. El flaco mira la imagen como hipnotizado y solo reacciona –me dice– cuando siente la gasolina rebalsar y volcarse sobre su mano.
El avión de papel salió de la mano del flaco en línea recta hacia delante y hacia arriba. Grácil, irreal, pasó por encima de todos y salió por una de las ventanas del fondo del gran salón. Corrimos, sus compañeros, los contrincantes y el público, hacia fuera para verlo. El avión no solo seguía volando cuando llegamos a la calle sino que además continuaba elevándose como si no respondiera a ley física alguna. Ya había cruzado el estacionamiento que rodeaba el salón y surcaba ahora una avenida ancha entre edificios y carteles, muy por encima del tráfico. Nadie decía una palabra. Sabíamos todos que estábamos presenciando un momento histórico. Finalmente, cuando el avión era casi indistinguible, alcanzamos a notar que comenzaba a caer, apenas un punto blanco que descendía con suavidad entre los semáforos y el smog. Fuimos, como en procesión, hasta donde había caído: cuatrocientos metros.
Lo que pasó cuando regresamos al salón nos llevó mucho tiempo comprenderlo. Vimos que gente de la organización del torneo se llevaba al flaco y al maestro, que se habían quedado dentro sin ver el vuelo del avión, hacia una oficina. Pensamos que estaban preparando la premiación, pero nos hicieron pasar a todos y cerraron las puertas. Al rato uno de ellos salió a anunciar que el torneo se había cancelado y la gente acabó yéndose en medio del desconcierto. Nosotros, el séquito del taller, nos quedamos. La organización nos metió en la oficina y ahí estaban: el maestro y el flaco atados y amordazados en unas sillas, desmayados, las caras irreconocibles, bofes informes cubiertos de sangre. En un español dificultoso los tipos nos dijeron que ya era hora de volver a nuestro país. Eso fue lo último que supimos, en el momento, del flaco y del maestro.
En las noticias no salió nada sobre el torneo. Finalmente, en las páginas oficiales de la organización apareció un comunicado que anunciaba que el torneo se había suspendido hasta nuevo aviso. Era como si nada hubiera pasado. Quisimos hacer algo de alboroto yendo a los medios locales, pero cuando comenzaron a llegar las amenazas telefónicas a nuestras casas nos detuvimos y acabamos convenciéndonos de que el flaco y el maestro tenían que estar bien. Pero, sin que nosotros nos lo propusiéramos, la verdad se impuso. La gente que había estado presente comenzó a usar el hashtag #ISawThe400 en las redes y rápidamente se viralizó. Estuvo visible algunos días y luego todos los posteos fueron borrados, pero a nosotros nos alcanzó para saber que no estábamos solos, que había otros que sabían y recordaban lo que había ocurrido. No pasó mucho tiempo hasta que se contactó un productor de allá, del norte, y nos dijo que quería escribir un guion sobre la historia. Nos entrevistó a todos y, unos años después, pudimos ver la película: Paper kid. Narraba la historia de un chico pobre que lograba prosperar gracias a su habilidad para hacer aviones de papel (todo mentira: nosotros no sabíamos nada de la vida del flaco y no tenía pinta de ser o haber sido pobre) acompañado por un maestro japonés (otra mentira: tampoco sabíamos nada del maestro, pero estábamos seguros de que japonés no era) que le servía de guía deportista y espiritual. Esperábamos que el final fuera una denuncia de la operación que los americanos habían realizado para ocultarlo todo, un reclamo por la aparición con vida del maestro y del flaco, desaparecidos impunemente (del destino del flaco en una estación de servicio en medio del desierto me enteré recién ahora, es decir, mucho después), pero, en cambio, la película terminaba cuando el chico lanzaba el avión a los 400 metros y todos los presentes, público, compañeros y equipos contrarios, estallaban en aplausos y ovaciones. También, ya mezcladas con los créditos, se mostraban breves escenas de gente de todo el mundo viendo la transmisión del torneo. La última de ellas era en la casa de la infancia del chico y las palabras “The End” aparecían sobre el rostro lacrimoso de la familia.
Cuando el Ford se va y se pierde en el desierto, confundido con los reflejos, en el punto en el que la carretera no es más que un hilo fino que se aleja, el flaco se saca la gorra y se pasa la palma de la mano por la frente, rugosa, irregular, y se queda unos segundos mirando el polvo que el auto ha levantado y que ha quedado suspendido todavía ahora, cuando ya no está. Luego entra al local y saca una Coca de una de las heladeras. La abre con el borde del mostrador y la liquida de un trago. Tiene todavía los sentidos embotados. No era nadie al final, me dice: un cliente más. Y ese día que me acaba de contar, insiste, no es distinto a cualquier otro. A este ritmo, me dice, no llega a los cuarenta. Si vienen antes, me dice, ni siquiera eso. Mejor si vienen, me dice.
Leonardo Berneri (1991, San Lorenzo)
Es profesor de Lengua y literatura y bibliotecario. Escribió su tesis de maestría acerca de la ficcionalización de la lectura en las novelas de Manuel Puig y actualmente escribe su tesis doctoral sobre la obra de Elvio E. Gandolfo. Tiene cuentos publicados en distintas antologías en papel y sitios web, además de reseñas y artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. Fue ganador de diversos concursos literarios. Su cuento “Miniatura” forma parte de la antología 9 nueves, compilada por Francisco Bitar. Su libro de cuentos Los gastos de la carne fue finalista en el Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto 2021 de la Editorial Municipal de Rosario. Acaba de publicar Moto: cuaderno de un año sobre ruedas con la editorial rosarina Casagrande.